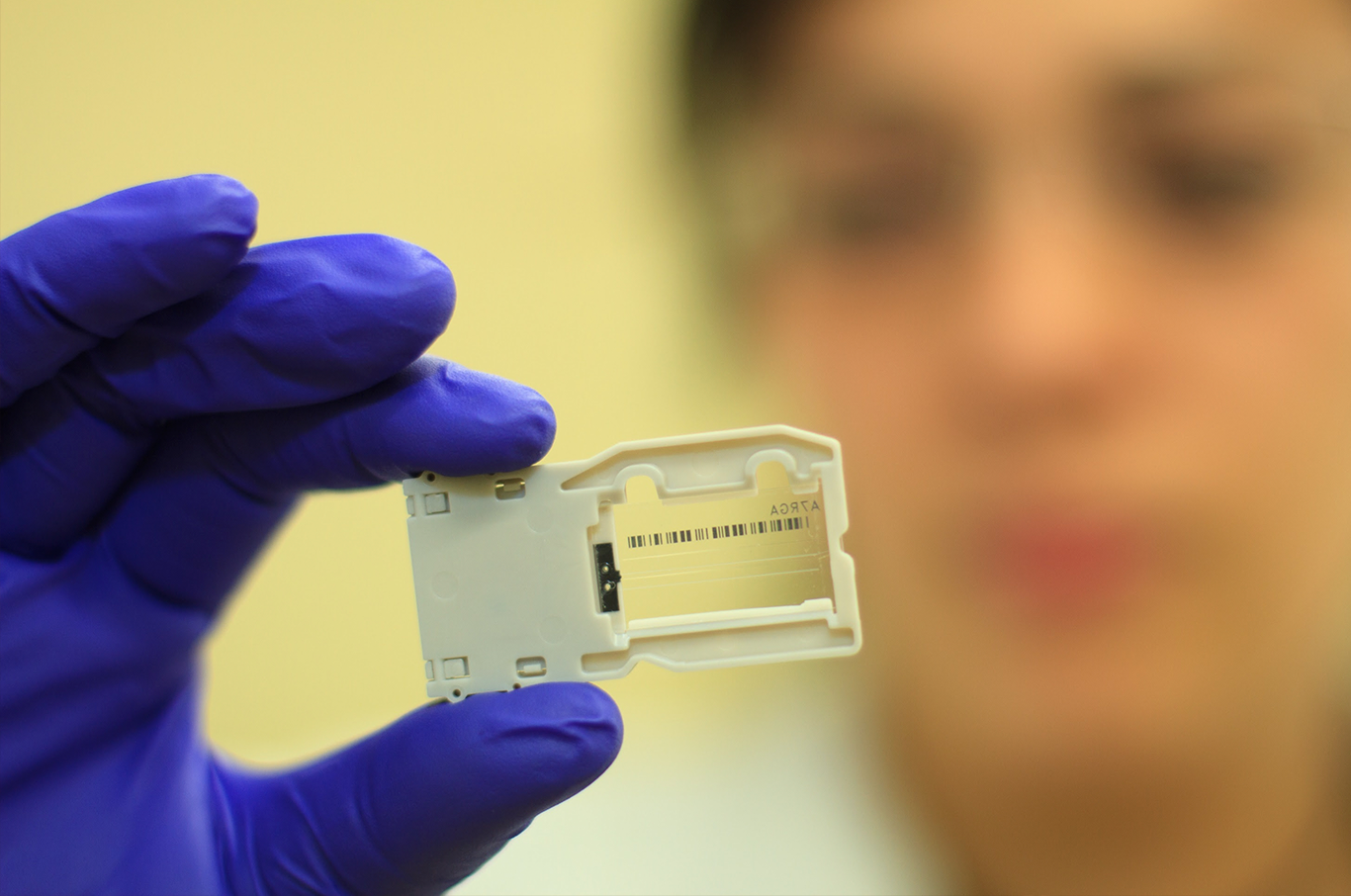Casi cinco años de trabajo significó el análisis de las 174 cuencas hidrográficas de todo el país analizadas por la investigación “Actualización del Balance Hídrico Nacional”, estudio liderado por el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile que presenta los posibles escenarios de disponibilidad de agua a futuro en el país, desde el extremo norte hasta el límite austral del continente y Rapa Nui. El trabajo, realizado para la Dirección General de Aguas (DGA), identificó además las principales variaciones hidro-climáticas entre el período 1985-2015 respecto al período 1955-1985 y alerta sobre la disminución generalizada de recursos hídricos a la fecha.
El llamado de alerta, luego de los cuatro informes elaborados, está centrado principalmente en la zona centro y sur del país, donde se aprecia con mayor intensidad la baja en el caudal de los ríos. Aunque existen diferencias metodológicas que dificultan una comparación absoluta con las cifras registradas para el período 1955-1985, los investigadores plantean que en las últimas tres décadas los caudales de las cuencas del Aconcagua, Maipo, Rapel, Mataquito y Maule han disminuido entre 13 y 37 por ciento. En la zona sur, en tanto, gran parte de las cuencas analizadas presentan una baja de caudal que oscila entre 3 y 32 por ciento, a excepción de los ríos Bío-Bío, Imperial y Queule, que habrían experimentado aumentos significativos.
El informe N°2 analizó el pasado, presente y futuro de las cuencas que se extienden desde la Región de Arica y Parinacota hasta la del Maule. En esta zona se registra una disminución en la precipitación anual promedio de un 29 por ciento. Sin embargo, eso no explica todo el cambio en las cuencas. “Si uno analiza lo que está pasando desde el año 1985 al 2015, se va sintiendo poco a poco el efecto que tiene la disminución de las precipitaciones, pero hay otros factores, como el cambio de uso del suelo, que no hemos analizado”, afirma Ximena Vargas, académica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la U. de Chile que lideró este proyecto.
En cuanto a la temperatura, se aprecia mayoritariamente un incremento de éstas, sobre todo en la cordillera, donde el calentamiento rondaría 1,5°C. En la zona costera, en cambio, se registra un enfriamiento especialmente marcado en la Región de Atacama (-1°C).
Las proyecciones futuras muestran una fuerte reducción en la disponibilidad de agua en la zona. Los modelos hidrológicos estiman -en promedio- que en algunas cuencas las disminuciones de caudal serían cercanas al 30%, aunque uno de los modelos más extremos indica que esta disminución alcanzaría hasta 50% para el período 2030-2060. Una de las áreas posiblemente más afectadas sería la cordillera de la Región del Maule. “Eso es bastante. Modelos más optimistas arrojan en torno al 20 por ciento de disminución”, agrega Miguel Lagos, hidrólogo del Departamento de Ingeniería Civil de la U. de Chile y coordinador técnico del estudio.
Uno de estos modelos proyectó que las precipitaciones podrían aumentar en algunas zonas, particularmente en el norte y en la parte más Austral del país. Los otros tres coinciden en que, a nivel general, las precipitaciones anuales disminuyen, sobre todo en la zona central, lo que implica menores caudales y cambios en su ciclo. De acuerdo al informe, desde la Región Metropolitana al sur dominan las tendencias negativas con una caída en las precipitaciones que podría llegar hasta un 25%. Por otra parte, todos los modelos advierten un aumento de temperatura en la zona hacia 2030-2060, en torno a 1°C y 2,5°C.
El área de estudio correspondiente al informe N°3 abarca desde el río Itata, en la Región del Ñuble, hasta el río Palena y cuencas del archipiélago de Las Guaitecas y de los Chonos, en la Región de Los Lagos. Uno de los cambios considerables entre los períodos analizados se presenta en las precipitaciones, con una baja promedio de 10% para la zona y 37% para la cuenca más desfavorable. “Esta diferencia muestra que, en promedio, se tienen 866 mm menos de precipitación anual, respecto al estudio (DGA, 1987). Esta tendencia al secamiento es dramática en toda la zona de estudio, pudiendo alcanzar en algunas zonas disminuciones por sobre 1000 mm al año”, sentencia la investigación.
En el caso de las temperaturas, agrega el informe, “se aprecia un calentamiento evidente, especialmente en la zona de la Cordillera de Los Andes”. A nivel estadístico, el área habría experimentado un calentamiento promedio anual de 0,5°C, aunque presenta variaciones amplias en distintos puntos.
Las proyecciones para el período 2030-2060 indican que el cambio climático generaría una reducción de los caudales medios anuales que podría llegar hasta un 25%. La disminución de las precipitaciones sería determinante en la proyección de cada uno de los cuatro modelos de análisis, donde tres plantean bajas en torno al 10%, mientras que uno de ellos señala una caída de hasta 40% del valor medio anual de las precipitaciones. “Los sectores cordilleranos, tanto de la Costa como de los Andes, proyectan disminuciones de montos sustantivos, que varían entre los 200 y más de 700 mm anualmente. Los sectores del valle también presentan disminuciones, pero de menor magnitud”, indica el informe.
Por otra parte, los cuatro modelos climáticos plantean un aumento de la temperatura máxima en la zona de entre 1°C y 2,5°C para el período 2030-2060, en coherencia con los diagnósticos de cambio climático a nivel global y con las proyecciones para las macrozonas norte y centro de Chile. Estos incrementos serían más severos en el área más al norte de esta zona, en contraste con la parte más austral y cercana a la Región de Aysén.
Una parte del cuarto y último informe del Balance Hídrico Nacional abarcó desde el Río Aysén, en la región del mismo nombre, hasta las cuencas de Tierra del Fuego e islas al sur del Canal Beagle. Una comparación entre el balance de 1985-2015 y otro realizado para el período 1955-1985 muestra disminuciones de un 20% a 60% en los caudales, lo que se condice con diferencias observables en la estimación de precipitaciones para ambos estudios.
Respecto al balance de 1987, la zona evidencia importantes áreas con descenso de precipitaciones y algunas menores con incremento. En promedio, se registra una disminución de 1.200 mm. anuales, lo que representa una baja del 40%. En el caso de las temperaturas, el promedio de calentamiento es cercano a 0,4°C, con zonas de incremento y descenso distribuidas heterogéneamente. Sobre estas variaciones históricas, el estudio señala que no son completamente atribuibles al cambio climático y también estarían determinadas por cambios metodológicos del análisis.
Los escenarios a futuro indican una incidencia del cambio climático que podría disminuir los caudales hasta en un 5% promedio. En cuanto a precipitaciones, el modelo más severo proyecta disminuciones que podrían llegar a un 6% para todas las cuencas de la zona, lo que impactaría la escorrentía en magnitudes similares. Otros modelos plantean un aumento de las precipitaciones en torno al 3% en las cuencas de la Región de Magallanes.
Estas diferencias están asociadas a dos señales climáticas distintas sobre cambio de precipitación, una que proyecta disminuciones de 50 a 200 mm anuales hasta los 52° de latitud, y otra que proyecta aumentos de 50 a 100 mm al año desde los 52° de latitud al sur, zona que corresponde esencialmente a la pampa patagónica. Dichas variaciones repercuten directamente en los montos de escorrentía, proyectándose disminuciones de ésta en las zonas donde habrá menos precipitación y aumentos, de menor magnitud, en zonas con aumento de precipitación. Esto último se explica por aumentos en los montos de evapotranspiración, asociados a alzas de temperatura.
La otra área geográfica del estudio comprende a Rapa Nui, localidad donde las precipitaciones anuales promedio habrían aumentado en 180 mm, lo que representa un alza de 16% respecto al período 1955 a 1985. En esta zona a futuro se estima que la escorrentía media anual disminuirá en promedio un 8%, mientras que la evapotranspiración media anual aumentará un 12%, producto de un aumento promedio de 1°C hacia el período 2030-2060. La baja en la disponibilidad de agua en la isla estaría explicada directamente por este factor, ya que las variaciones en las precipitaciones son poco significativas bajo los cuatro modelos de análisis.
El Balance Hídrico Nacional fue liderado por el área de Hidrología del Departamento de Ingeniería Civil de la U. de Chile. Participaron en él además investigadores del Departamento de Geofísica y Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2); del Centro Avanzado de Tecnología para la Minería (AMTC); y del Departamento de Geología de la Casa de Bello. También fueron parte del estudio en distintas fases investigadores de la Pontificia Universidad Católica y de la Universidad Austral.