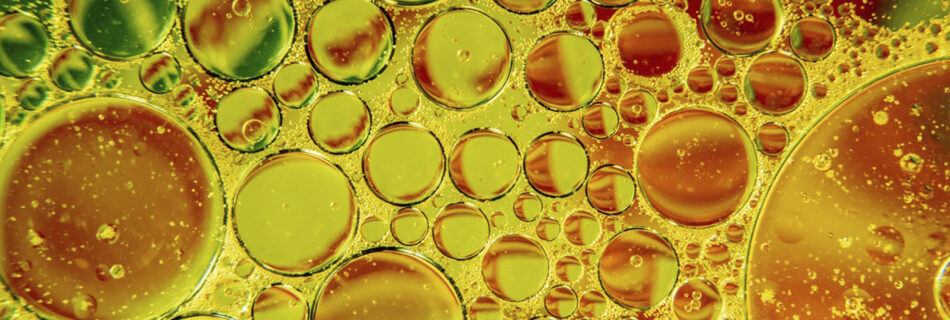Tras una década de estudios que implicaron el monitoreo permanente de un bosque maduro en Chiloé, una investigación liderada por Jorge Pérez-Quezada, científico del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB) y académico de la Universidad de Chile, ha demostrado que este ecosistema nativo es un gran sumidero de dióxido de carbono (CO2) y un aliado fundamental para la mitigación del cambio climático a escala global.
El trabajo concluyó que los bosques de Chiloé absorben cerca de 18 toneladas de dióxido de carbono por hectárea al año, una cifra que los sitúa en rangos cercanos a los bosques tropicales lluviosos, que alcanzan un promedio de absorción de 22,5 toneladas de CO2 por hectárea al año. En otras palabras, cada hectárea de bosque de Chiloé absorbe el equivalente a las emisiones de 3,4 automóviles en un año.
Este ecosistema, ubicado al interior de la Estación Biológica Senda Darwin, ha almacenado a lo largo de su existencia 1.073 toneladas de carbono por hectárea, una cantidad que a la tasa de absorción actual tardaría 211 años en fijarse. “Antes se creía que estos bosques antiguos no seguían acumulando carbono, pero este detallado y pionero estudio en Chile se suma a otros que demuestran que sí lo están haciendo”, señala Pérez-Quezada. “Estos datos exactos se están recolectando también en el Parque Nacional Alerce Costero, en la Región de los Ríos, y en ecosistemas de bosque y turbera en Puerto Williams. Poder medir con certeza el flujo de carbono en los bosques de Chile es un gran paso para fomentar su conservación y continuar analizando otros ecosistemas similares del país”.
Los resultados en Chiloé permiten proyectar que esa enorme capacidad de absorber CO2 se extiende hacia la Patagonia chilena en igual o mayor cantidad, al ser un área menos intervenida. Precisamente, en la zona de Puyuhuapi, en la Región de Aysén, se está midiendo la capacidad de sus bosques de almacenar carbono y se estima que estaría entre las más altas del mundo, solo superada por un bosque templado de Oregon, Estados Unidos.
La investigación, realizada en un área protegida cerca de Ancud, fue posible gracias a la instalación de torres de monitoreo Eddy Covariance, que generan datos más precisos que los satélites, cuyos registros se ven afectados por la masiva presencia de nubes en la zona. Estas torres miden el intercambio de dióxido de carbono entre los ecosistemas y la atmósfera, permitiendo con ello saber si un bosque es fuente o sumidero de carbono, información clave ante la crisis climática y de biodiversidad actual. Dicho trabajo también forma parte de los estudios de largo plazo impulsados por la Red LTSER Chile (Red de Estudios Socioecológicos de Largo Plazo).
Pérez-Quezada, quien es ingeniero agrónomo y Doctor en Ecología, recuerda que el Ministerio de Medio Ambiente adquirió el compromiso de estimar -a través de las llamadas Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC)- cuánto aporta nuestro país a la lucha contra el cambio climático. Por ello, la cartera ha manifestado la necesidad de realizar estimaciones más exactas, ya que las mediciones que existen en Chile sobre cuánto carbono están capturando los ecosistemas se basan principalmente en datos del hemisferio norte o usan metodologías indirectas. De ahí la importancia de este estudio.
Más allá de sentar las bases para la conservación de nuestros amenazados ecosistemas nativos y conformar una sólida base para sustentar el compromiso de Chile de ser un país carbono neutral en 2050, la investigación representa un importante insumo para la generación de Bonos de Carbono de un estándar muy superior al existente hasta ahora. Si bien su objetivo es reducir las emisiones causantes del calentamiento global a través de certificados que pueden ser transados en el mercado, los bonos han sido cuestionados en el último tiempo por la imprecisión de la data en la que se sustentan.
“La capacidad que tenemos de combinar distintas tecnologías de última generación que estamos utilizando para medir la biomasa con precisión centimétrica y el secuestro de carbono de nuestros bosques con sensores instalados in situ, nos permiten garantizar el cálculo más preciso que existe en esta materia”, explica Felipe Escalona, fundador y CEO de la empresa Carbon Real.