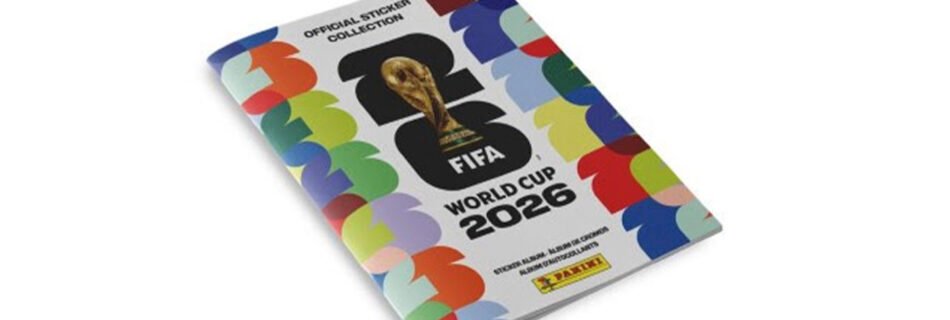La Feria Pulsar 2025 bajó el telón con la contundencia de un evento que sabe exactamente lo que representa: una vitrina de industria, un punto de encuentro cultural y un termómetro emocional para entender en qué está la música chilena hoy. En su edición número quince, el encuentro organizado por SCD no solo celebró años, sino también una evolución que se siente en el aire. Este domingo, la jornada final explotó en ritmos que cruzaron generaciones, géneros y memorias colectivas, dejando claro por qué este evento ya es parte del ADN musical del país.
La tarde abrió con uno de esos momentos que solo Pulsar puede articular: Quilapayún, con más de seis décadas de historia, transformó el escenario Santander en un coro transversal donde convivieron adolescentes, adultos jóvenes y veteranos de la canción política. “El pueblo unido” y “La muralla” resonaron con la misma fuerza que en los tiempos duros, pero ahora bajo nuevas lecturas y un público que sigue encontrando refugio y resistencia en esas letras. A esa intensidad le siguió un cierre cargado de luminosidad pop con el regreso de Dënver, quienes retomaron el mando con una puesta en escena precisa, estética y emocionante, repasando hits como “Revista de gimnasia”, “Los adolescentes” y “Los vampiros”, confirmando que su imaginario sigue completamente vigente en la escena local.
Mientras el Santander vibraba en esa dualidad entre historia y futuro, el escenario SCD vivía otro clímax. Ana Tijoux, en una presentación afilada y sobria, reafirmó su poder escénico frente a un público que la recibió como una de las figuras más queridas ─y respetadas─ del panorama nacional. Sus interpretaciones de “1977” y “Sacar la voz” fueron coreadas con fervor, pero el momento que tensó la fibra emocional fue “La rosa de los vientos”, un guiño a Makiza que se sintió como un puente directo entre pasado y presente. Tijoux no solo ofreció un concierto, sino una declaración de estilo, conciencia y oficio.
El cierre dominical, sin embargo, no se limitó a los nombres grandes. Bandas como Electrodomésticos, Yajaira, Niños del Cerro, Chinoy, La Ciencia Simple y Catalina y las Bordonas de Oro entregaron capas esenciales a la narrativa del día, construyendo esa mezcla única entre underground, clásicos de culto y nuevas corrientes. A su alrededor, la feria se movió entre talleres, firmas de discos, paneles y encuentros creativos que convirtieron Espacio Riesco en una ciudad musical por tres días. Actividades como la charla “Del ensayo al escritorio: cómo se graba un Tiny Desk”, protagonizada por parte del equipo detrás del fenómeno de 31 Minutos, o la íntima sesión “Creación de letras con Pedropiedra”, funcionaron como pequeños laboratorios donde se compartieron métodos, experiencias y aprendizajes.
Luego del apagado de escenario y la última salida de público, Rodrigo Osorio, presidente de SCD, destacó el espíritu que atravesó toda la edición. “Estamos realmente felices con lo que vivimos en estos tres días, porque vimos a una industria de la música compenetrada, con ganas de remar juntos y entender mejor los desafíos de este ecosistema que entre todos impulsamos. Pero lo mejor de todo es que la gente también ha entendido de qué se trata este evento, que es mucho más que un cartel digno de un festival. Acá se vive la música en toda su dimensión y la audiencia ha sido parte de eso, tanto los fans habituales de Pulsar, como las nuevas generaciones que en esta edición se integraron”, señaló. Ese cruce intergeneracional se transformó en uno de los sellos más nítidos de la versión 2025.
En total, fueron 37 conciertos los que dieron forma al corazón de esta edición, con nombres tan diversos como Javiera Mena, Saiko, De Saloon, FaceBrooklyn, Joe Vasconcellos, Francisco Victoria y Panico, una línea curatorial que confirmó el estado expansivo de la escena nacional. A eso se sumaron decenas de actividades formativas, lanzamientos, mesas de conversación y la presencia estelar de Humberto Gatica, uno de los productores chilenos más influyentes del circuito global. Con su cierre, Pulsar reafirmó por qué hoy es uno de los hitos culturales y de industria más relevantes del país: una plataforma que contiene pasado, presente y futuro sin perder su identidad colectiva.