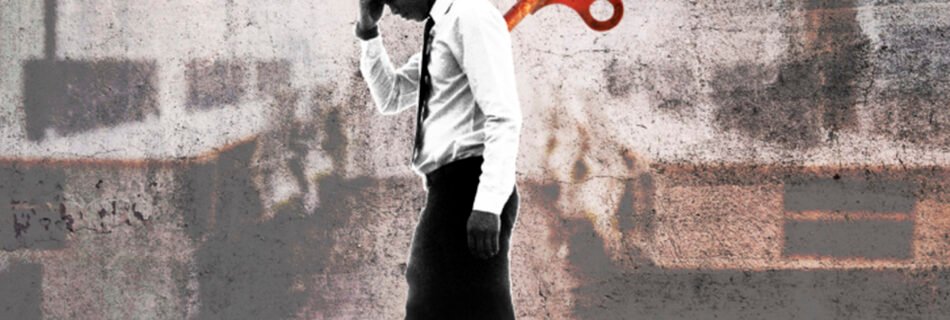Sentirse agotado constantemente puede parecer una consecuencia natural del ritmo de vida actual, pero para muchas personas es la manifestación de una condición clínica conocida como Síndrome de Fatiga Crónica (SFC) o encefalomielitis miálgica. Según el académico Mario Ríos, de la Universidad de Santiago, esta enfermedad se caracteriza por una fatiga intensa y persistente que no mejora con el descanso y puede durar más de seis meses, reduciendo drásticamente la capacidad funcional y afectando el bienestar físico, social y emocional de quienes la padecen.
El síndrome se presenta con síntomas complejos como dolor muscular, sueño no reparador, deterioro cognitivo, hipersensibilidad sensorial, malestar post esfuerzo y, en algunos casos, intolerancia ortostática. Aunque sus causas no están completamente claras, se ha asociado a factores genéticos, infecciones virales como el Epstein-Barr, alteraciones inmunitarias, traumas y estrés crónico. Además, afecta principalmente a mujeres entre 20 y 50 años, aunque no hay estudios concluyentes en Chile sobre su prevalencia, y los diagnósticos suelen hacerse por descarte debido a la falta de pruebas específicas.
Internacionalmente, el SFC afecta entre el 0,2% y el 0,8% de la población, y suele vincularse a otras condiciones como el dolor crónico o la fibromialgia. Según Ríos, aunque no existe una cura, el tratamiento incluye terapias psicológicas, ejercicio adaptado, una dieta antiinflamatoria y apoyo médico integral. El experto enfatiza que reconocer y tratar esta condición es clave para mejorar la calidad de vida de los pacientes y para visibilizar una realidad que muchas veces queda en silencio bajo el disfraz del “cansancio normal”.