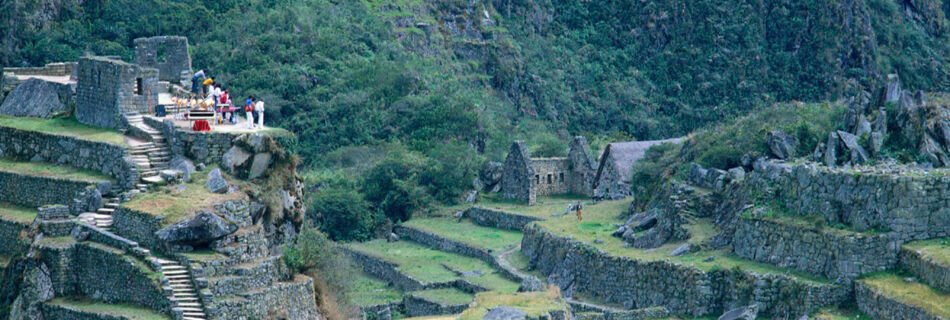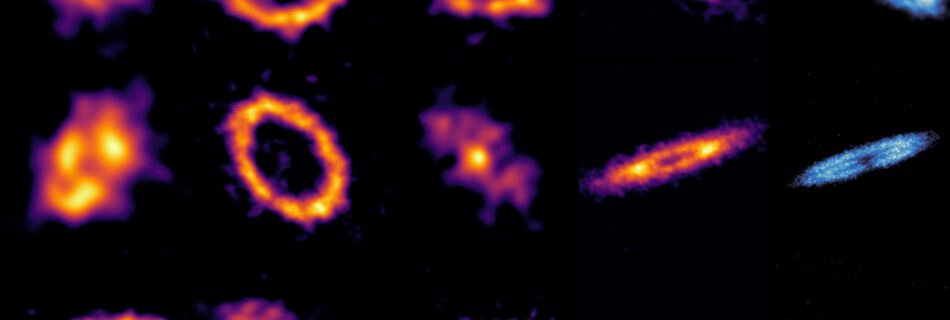En un festival que cada año redefine su escala, Lolla Love regresa en 2026 como uno de los espacios más significativos dentro de Lollapalooza Chile. Bajo el concepto “La diversidad que nos une”, esta plataforma reafirma su compromiso con la inclusión, el respeto y la celebración del amor en todas sus formas, construyendo un territorio donde convergen mujeres, disidencias, pueblos originarios y múltiples comunidades que entienden la cultura como un ejercicio de presencia y memoria activa.
Durante los tres días de festival, Lolla Love será un punto de cruce entre música, arte y diálogo. La programación 2026 integra una escena diversa que combina artistas emergentes y consolidados, entre ellos Q ARE, Lulú Jam, 22Ruzz, MC Millaray, Amikira, Nekki, Le Fruto, Barbacius, Quediostesalve, Velem, Matiah Eme, Cheska Liz, Angel Flow, Ali Isabella e Ignacio Ruiz. Más que un listado de nombres, el cartel funciona como una radiografía del pulso creativo actual, donde distintas sensibilidades conviven sin jerarquías forzadas.
En ese paisaje sonoro, la propuesta de Nekki se instala con una identidad clara: combativa y contestataria, pero atravesada por soul, flow y una energía luminosa que transforma la denuncia en celebración colectiva. Como artista afrodescendiente, su presencia dialoga con la dimensión política de Lolla Love, aportando un discurso que no pierde ritmo ni alegría. Por su parte, Le Fruto representa otro tipo de resistencia, más silenciosa pero persistente. Con más de 15 años de trayectoria en el circuito under, su propuesta experimental ha sabido mantenerse al margen de las fórmulas, construyendo una carrera coherente que encuentra en este espacio un escenario natural para expandirse.
El line up se complementa con DJs como Yeimy, Kit Kat, Pagano, Nizer, Mariklonas, Star Joa Bluberry, Papi Yorsh, Pali y Don Diego de Noche, además de la participación de House of Venti y House of Trinity como hosts oficiales, integrando shows de drags y ballroom con artistas como Skyla Mayla, Baby Angel e Indómita Babes Drag. El stand up, a cargo de Cata Jaque, Lunamor y El Omi, suma otra capa expresiva a un espacio que entiende la performance como lenguaje político y cultural.
Más allá de la música, Lolla Love 2026 profundiza su dimensión social con la presencia de organizaciones como Fundación Iguales, Ingeniosas, Amar Migrar (PAM) y otras iniciativas que contarán con stands interactivos para visibilizar su trabajo. A esto se suma la intervención del artista visual Diego Candia, quien liderará una expo participativa con un “muro musical” que combinará retratos e intervenciones colectivas, invitando al público a ser parte activa de la experiencia. Paneles de conversación, talleres y testeos gratuitos de VIH en alianza con la Universidad de Chile completan una programación que trasciende el escenario.
Fundado en 1991 por Perry Farrell, Lollapalooza marcó un antes y un después en la cultura festivalera al fusionar música, arte y activismo. Más de tres décadas después, su edición chilena mantiene esa vocación expansiva, entendiendo que un festival masivo también puede ser un espacio de representación y conversación.
En un contexto donde la cultura se debate entre la espectacularidad y el contenido, Lolla Love vuelve a apostar por lo segundo sin renunciar a lo primero. Un espacio donde distintas trayectorias, como las de Nekki y Le Fruto, conviven con nuevas voces y discursos, confirmando que la diversidad no es tendencia pasajera, sino una forma de construir futuro desde el escenario.