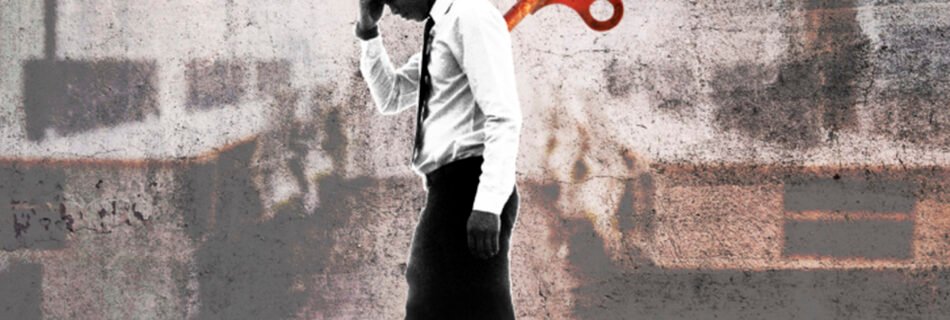En Chile, septiembre siempre llega cargado de asados, empanadas, anticuchos, terremotos y fondas interminables. Las Fiestas Patrias son un momento de identidad y encuentro, pero también una prueba de fuego para el estómago. La acidez, ese ardor incómodo en la boca del estómago que puede arruinar la celebración, se vuelve tan común como la cueca o el volantín. Millones de personas lo sufren y, según especialistas, muchas veces la automedicación es la primera reacción frente al malestar.
El profesor Mario Rivera Meza, académico del Departamento de Química Farmacológica y Toxicológica de la Universidad de Chile, lo explica sin rodeos: “En general, son sustancias que uno les llama bases. Estas sustancias básicas al combinarse con el ácido se neutralizan entre ellas y con eso se calma y disminuye esa sensación de ardor”. Con esto se refiere a los antiácidos, medicamentos de venta libre que lideran la estrategia contra la acidez durante los días de celebraciones.
Estos antiácidos suelen estar compuestos por sales de magnesio y aluminio, y se comercializan principalmente en tabletas masticables o para tragar con agua. Su función es rápida y concreta: neutralizar el exceso de ácido en el estómago. Algunos formatos incluyen alginato, una sustancia que aumenta la densidad del moco gástrico, ayudando a proteger los tejidos del estómago y el esófago de la irritación. Otros suman simeticona, un compuesto que reduce la flatulencia y los gases intestinales, una ayuda no menor tras varias horas de chicha y choripanes.
Las versiones líquidas de estos medicamentos son otro recurso común, ya que actúan de manera más rápida, aunque requieren agitarse antes de usarse. En el imaginario popular chileno, la sal de fruta también ocupa un lugar protagonista. Este preparado combina bicarbonato de sodio y ácido cítrico: el primero neutraliza el ácido, mientras el segundo genera las clásicas burbujas que hacen más refrescante su consumo. “Se recomienda colocar el agua primero y después poner la sal de fruta, porque si no se sube. La sal de fruta tiene algunas contraindicaciones porque tiene alto contenido de sodio”, advierte Rivera, recalcando que quienes sufren de hipertensión arterial deben consumirla con especial cuidado.
El especialista también apunta a un factor clave: los antiácidos no deben convertirse en un hábito constante. Funcionan para episodios puntuales, pero en casos de molestias crónicas lo indicado es acudir a un médico, ya que existen medicamentos más específicos para problemas como úlceras, que solo se adquieren con receta. Además, los antiácidos pueden alterar la absorción de otros fármacos, un riesgo muchas veces ignorado en la automedicación. Pese a esto, se consideran seguros incluso durante el embarazo, lo que los convierte en una opción versátil para muchas personas.
En tiempos donde la sobremesa y los brindis parecen no tener fin, hablar de acidez estomacal es casi tan realista como hablar de cuecas improvisadas. La recomendación es clara: moderar el consumo, escuchar al cuerpo y, en caso de dudas, consultar a un químico farmacéutico. Porque más allá del folclor y la fiesta, cuidar la salud digestiva es también parte de celebrar con responsabilidad.