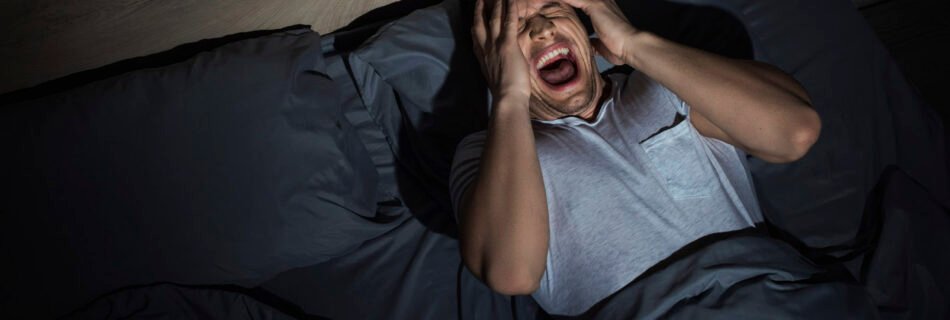La sandía se instala cada verano como un clásico transversal, presente en ferias, mesas familiares y escapadas a la playa. Fresca, jugosa y fácil de compartir, esta fruta de pulpa roja suele asociarse solo al placer inmediato del calor, pero su perfil nutricional la convierte en algo más que un simple antojo estacional. Con más del 90% de agua y apenas 60 calorías por porción, la sandía aparece como un aliado silencioso en tiempos de altas temperaturas.
Para profundizar en sus propiedades, Diario Usach conversó con Marcela Zamorano, experta en análisis de alimentos y composición química, y académica de la Facultad Tecnológica de la Universidad de Santiago de Chile. Desde una mirada científica, la especialista explicó que el principal atributo de la sandía es su capacidad de hidratación, clave en jornadas donde el calor se vuelve extremo y el cuerpo exige líquidos de forma constante.
“La sandía es ideal para combatir esos días de intenso calor”, señaló Zamorano, subrayando que “su gran característica es su gran contenido de agua. Alrededor de 100 gramos de sandía es parte comestible. Además, la parte roja que nosotros comemos tiene cerca de 91% de agua”. Este alto porcentaje la transforma en una fruta liviana, refrescante y fácil de digerir, especialmente valorada en épocas donde el apetito suele disminuir.
Pero no todo es agua. La académica detalló que la sandía contiene cerca de un 7% de azúcares y alrededor de un 0,9% de proteína, además de minerales relevantes. “Su gran aporte es ser un hidratante importante y tiene algunos minerales importantes, siendo una buena fuente de potasio”, complementó, apuntando a su rol en el equilibrio electrolítico del organismo.
El consumo, sin embargo, también tiene límites. Pese a su perfil saludable, Zamorano aclaró que la porción recomendada se sitúa entre los 150 y 200 gramos. “Significa un trozo aproximadamente de espesor de unos 2 a 3 centímetros”, precisó. En términos de frecuencia, la recomendación es una o dos porciones diarias, dentro del marco general de cinco raciones de frutas y verduras al día.
Existen, eso sí, grupos que deben prestar mayor atención. La especialista advirtió que en personas con diabetes o resistencia a la insulina, el consumo debe ser moderado. “Debido al alto contenido de azúcares que tiene, debe ser limitada”, afirmó, recordando que incluso los alimentos naturales requieren una mirada consciente según cada condición de salud.
En clave energética, la sandía también suma puntos. Gracias a su alto contenido de agua y a la fructosa de rápida absorción, funciona como un energizante natural. Zamorano confirmó esta idea al señalar que es un alimento que “no tiene tanta caloría y cuenta con una cantidad de fibra de alrededor de 0,4%, lo que también las hace bastante adecuadas como fruta de su consumo”. A esto se suman electrolitos como magnesio y potasio, que ayudan a mejorar el rendimiento físico y la recuperación tras la actividad deportiva.
El cierre lo aporta la ciencia antioxidante. La sandía contiene licopeno, un compuesto bioactivo presente también en los tomates, ampliamente estudiado por sus efectos positivos en la salud. “Se dice que previene algunos cánceres y enfermedades cardiovasculares cuando se come en su porción adecuada”, concluyó Zamorano. Así, esta fruta veraniega confirma que su popularidad no es solo cuestión de sabor, sino también de evidencia.