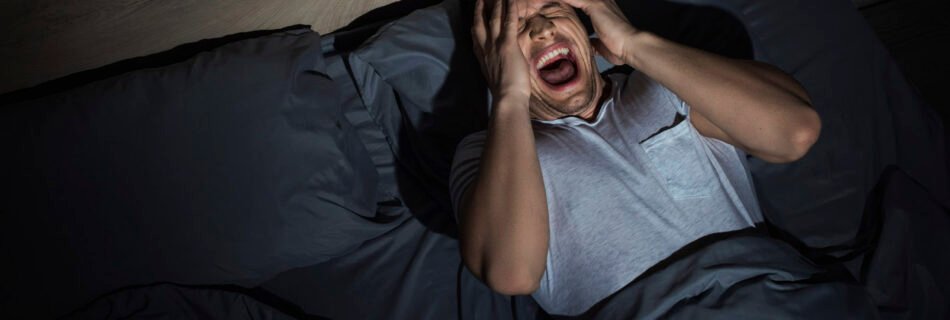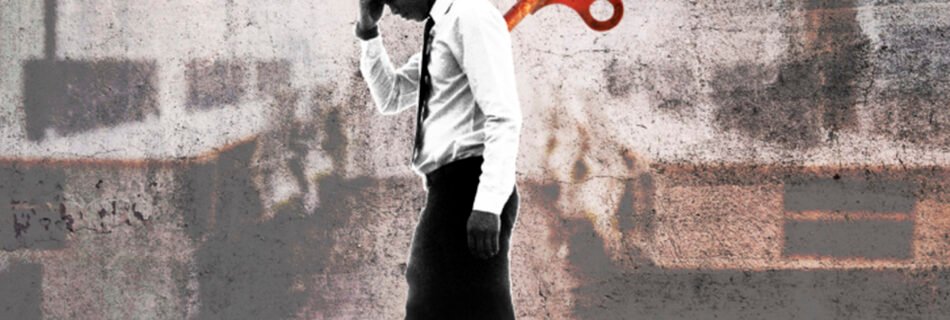Cuando Santiago y gran parte de Chile superan los 30 grados, la ciudad se convierte en una olla a presión emocional. No se trata solo del sol pegando fuerte ni del asfalto ardiendo bajo los pies: el calor modifica nuestras reacciones, altera nuestro humor y nos empuja a una montaña rusa de irritabilidad, cansancio y apatía que puede aparecer en cuestión de minutos. La pregunta que emerge en cada veraneo urbano es simple y brutal: ¿de verdad el calor intenso nos amarga? La ciencia dice que sí, y que el impacto es mucho más profundo de lo que imaginamos.
Un reciente estudio publicado en One Earth reveló que las altas temperaturas afectan negativamente el bienestar emocional en todo el planeta. No se trata únicamente de riesgo físico o caída en la productividad, sino de una alteración diaria en la manera en que sentimos. “No solo amenaza la salud física o la productividad económica, sino que también afecta el estado de ánimo de las personas, a diario, en todo el mundo”, explica Siqi Zheng, uno de los autores principales de la investigación. El calor extremo, según los datos, no solo agota: distorsiona la forma en que transitamos nuestra rutina.
En Chile, esta discusión llega en momentos donde las olas de calor son cada vez más frecuentes. Pedro Chaná, médico cirujano especialista en neurología y académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago, confirma que el fenómeno es real y creciente. “Hay bastante evidencia, y de buena calidad, sobre que el calor ambiental tiene efectos significativos en la salud mental y el estado de ánimo. En este último tiempo el aumento de la temperatura se ha asociado con un incremento de los síntomas de ansiedad, irritabilidad y un empeoramiento del bienestar emocional”, señaló en Diario Usach. Y aunque el calor golpea a todos, no lo hace con la misma fuerza. “Sin embargo, hay poblaciones que tienen mayor vulnerabilidad, especialmente aquellas que están previamente afectadas por problemas de salud mental”, precisó.
El nivel socioeconómico, las condiciones de la vivienda, la edad avanzada, los problemas de salud y la capacidad de adaptación al calor se combinan como pequeñas piezas de un rompecabezas que determinan cuán fuerte impacta la temperatura en nuestro ánimo. La experiencia cotidiana lo confirma: cuando la ciudad arde, no todos tienen aire acondicionado, sombra ni infraestructura para resistir el golpe térmico. Para Chaná, estas desigualdades intensifican la carga emocional que trae cada ola de calor.
El mal humor también aparece al volante. Ya en los años 80, investigaciones demostraban que mientras más subía la temperatura, más probable era que los conductores tocaran la bocina. Aquellos con ventanillas abajo y sin aire acondicionado eran especialmente propensos a reaccionar con rabia. Décadas después, las conclusiones siguen vigentes. “Con temperaturas elevadas, entre 26 y 30 grados, se demuestra que aparece una percepción de incomodidad térmica, donde pueden aparecer molestias físicas, como irritación de las mucosas, dolor de cabeza, dificultad para pensar con claridad o concentrarse”, sostuvo el especialista.
El ambiente laboral tampoco queda fuera de esta ecuación. La clásica y eterna pelea por la temperatura ideal del aire acondicionado es apenas la superficie del problema. “Se repercute con una disminución del rendimiento laboral y un aumento de la fatiga y el malestar. Además, en lo social se ha relacionado estos ambientes con conductas disruptivas en el ambiente laboral. Especialmente en temperaturas superiores a los treinta grados y marcadamente sobre los 32 grados”, explicó Chaná. Una oficina caliente no solo incomoda: tensa, desgasta y rompe dinámicas de convivencia.
La ciencia va aún más lejos y revela que el calor actúa como un detonador biológico. “Hay evidencia de que el calor afecta en diferentes niveles, por ejemplo, en el sistema endocrino, inmunológico y metabólico. Por ejemplo, calores superiores a los cuarenta grados elevan el cortisol, activan el eje hipotálamo, el sistema simpático, entre otras cosas. Se habla de estrés térmico. En resumen, podemos decir que el calor actúa como un potente factor fisiológico de estrés que debe ser manejado en todo ambiente”, concluyó el neurólogo. Lo que sentimos no es exageración: es el cuerpo respondiendo a un ambiente que se vuelve hostil.
Mientras Chile enfrenta veranos cada vez más extremos, queda claro que el calor no solo derrite el hielo del freezer. También derrite la paciencia, el equilibrio emocional y la capacidad de transitar el día sin estallar. Entenderlo —y prepararse para ello— parece ser el nuevo desafío urbano en tiempos de crisis climática.